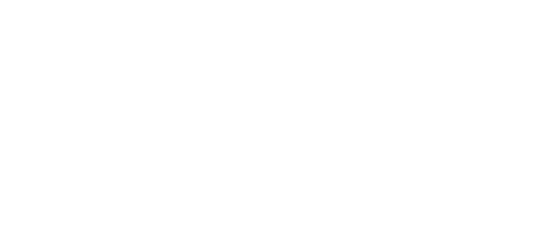El mindfulness, o atención plena, es una práctica que consiste en centrarse en el momento presente de manera consciente y sin juzgar. Su popularidad ha crecido en los últimos años debido a los múltiples beneficios que aporta a la salud mental. Esta técnica, derivada del budismo, ha sido adaptada al ámbito psicoterapéutico, demostrando ser eficaz para mejorar la calidad de vida de las personas.
Uno de los principales beneficios del mindfulness es su capacidad para reducir el estrés. Vivir en un mundo acelerado y lleno de responsabilidades puede generar altos niveles de ansiedad , lo que deriva en la liberación de neurotransmisores y hormonas vinculadas al estrés (como el cortisol). Practicar mindfulness permite a las personas observar sus pensamientos y emociones sin dejarse arrastrar por ellos, ayudando a mantener la calma y una mejor perspectiva ante situaciones desafiantes/estresantes. Estudios han demostrado que esta práctica reduce significativamente los niveles de cortisol.
El mindfulness es una herramienta poderosa para gestionar la ansiedad. La ansiedad surge de preocupaciones ligadas al futuro o recuerdos del pasado. Al anclar la atención en el presente, el mindfulness ayuda a romper ese ciclo de pensamientos repetitivos y a crear una sensación de control. Esto es especialmente útil en casos de trastornos de ansiedad o depresión, ayudando también a mejorar la capacidad de concentración y atención.
En un mundo lleno de distracciones digitales, la atención plena entrena el cerebro para enfocarse en una sola tarea, aumentando la productividad y la sensación de logro. Esto, a su vez, fortalece la autoestima y reduce la sensación de agotamiento mental, factores clave para mantener una buena salud mental.
En resumen, el mindfulness es una herramienta poderosa para la salud mental que ayuda a manejar el estrés, la ansiedad, la depresión y mejora la capacidad de atención y las relaciones interpersonales. Integrarlo en la vida cotidiana puede ser una forma efectiva de cuidar tanto la mente como el cuerpo, promoviendo una vida más equilibrada y plena.

Dr. Juan Manuel Jaramillo Mejía – Médico Psiquiatra.